Para Antonio Machado, cristiano heterodoxo y anticlerical, la gran revolución de Cristo fue predicar «la hermandad de los hombres, emancipada de los vínculos de la sangre y de los bienes de la tierra».
De esta manera, identificándonos a través de un padre y una madre comunes, el amor reducido a la exclusividad de la familia se extendía a la familia humana.
Para Machado, las perversiones que surgieron del cristianismo, la iniquidad de la praxis llevada a cabo por el hombre, eran secundarias en cuanto que no había concomitancia entre ellas y el ideal originario. Para él, Cristo es «un ángel díscolo, un menor en rebeldía contra la norma del Padre», y en su Juan de Mairena escribe: «O fue [Cristo] como muchos piensan el hijo de Dios, venido al mundo para expiar en la Cruz los pecados del hombre, o, como pensamos los herejes, coleccionistas de excomuniones, el hijo del hombre que se hizo Dios para expiar en la Cruz los pecados de la divinidad. En este sentido prometeico y de viva blasfemia parece anunciarse el cristianismo futuro».
Antonio Machado creía más en Cristo que en Dios. Para él, la revolución de la humildad, la solidaridad, la compasión y el amor fraterno que llevó a cabo hasta sus últimas consecuencias, era digna de veneración, sin necesidad de que existiera realmente un Padre divino. Cristo había hecho por el amor fraterno lo que Sócrates por la razón, y para él tanto ellos como Buda habían sido los hombres más profundos que había producido la humanidad, por no abusar de la retórica ni predicar al convencido. Pero no es al Cristo de la otra mejilla al que Machado admira, sino al que forma un látigo con varias cuerdas para sacar a los mercaderes del templo, al que hace de la mujer (por mucho que después la iglesia lo haya obviado) parte de su conversación, admitiéndolas como discípulas en un tiempo en que la participación de la mujer en la vida pública era nula, defendiéndolas y evitando su lapidación. Tanto Sócrates como Cristo habrían sido los enemigos del solus ipse, en cuanto que creyeron en la realidad de su prójimo haciendo del diálogo una reivindicación recíproca del otro.
Este problema, el solipsismo, preocupa a Machado y tanto en sus versos como en su prosa reaccionan contra él:
«El ojo que ves no es
ojo porque tu lo veas;
es ojo porque te ve».
En estos versos, entre el hayku y la soleá, se resume la fe de Machado en la realidad del prójimo. Hay que destacar que Antonio Machado escribe dando una forma de aparente sencillez, y que es común entre los que no conocen al autor el pensar que es un poeta fácil de comprender. Pero sucede todo lo contrario: mientras que otros autores revisten la oquedad de su pensamiento con grandes capas de retórica, complicando el acceso a un núcleo filosófico que, a última hora, se sabe inexistente, Antonio Machado parte del núcleo filosófico, de su metafísica, y lija las capas que ésta pueda llevar implícita hasta dejarnos una superficie pura y limpia. Por eso la prosa de Machado, especialmente la desarrollada en sus libros Juan de Mairena y Los complementarios, es, dejando a un lado su calidad autónoma, un complemento indispensable para entender su poesía y su cosmovisión personal. Para Machado, el amor al prójimo no debe ser un anexo del narcisismo, sino derivar de una plena conciencia de la otredad:
Enseña el Cristo: a tu prójimo amarás como a ti mismo, más nunca olvides que es otro.
No me cabe duda de que Antonio Machado, de haberse iniciado antes en la filosofía, hubiera llegado a ser un gran filósofo, y su gran tema hubiera sido el solus ipse. Dada su tardía lectura seria de filósofos como Platón, Kant y Schopenhauer, entre otros, asombra la rápida asimilación y reacción de su pensamiento, y es posible imaginar hasta dónde hubiera llegado de haberse iniciado a una edad más temprana. En su Juan de Mairena, libro sin parangón en la literatura española y nunca suficientemente elogiado, expone su pensamiento de una forma fragmentaria, irónica y poética a través de sus apócrifos Juan de Mairena y Abel Martín. Cabe destacar que en ningún momento Antonio Machado resuelve, como no lo ha hacho nadie, el problema del solipsismo, sino que siendo Machado un «escéptico de buena fe», se decide, como en los versos de Tennyson, por «la parte más soleada de la duda». Creo que Antonio Machado, sin dejarlo escrito en estos términos, entendió que siendo el solipsismo y la otredad dos hipótesis igualmente indemostrables, actuar conforme al solipsismo, si en última instancia se estaba equivocado, era realizar una injusticia con el prójimo, mientras que actuar con la fe en la realidad del otro, en caso de estar equivocado, suponía una mínima ofensa contra la única realidad: nosotros mismos. Dicho de otra manera: la hipótesis indemostrable de la realidad del prójimo es más bondadosa y no supone un mayor esfuerzo de fe que la hipótesis del solus ipse. Sobre este tema, destaco varios fragmentos correlativos en el Juan de Mairena:
―Siempre se ha dicho ―observó el alumno de Mairena―, que nosotros afirmamos la existencia de nuestro prójimo, del cual sólo, en efecto, percibimos el cuerpo como parte homogénea del mundo físico, merced a un razonamiento por analogía, que nos lleva a suponer en ese cuerpo semejante al nuestro una conciencia no menos semejante a la nuestra. Y en cuanto al grado de certeza que asignamos a la existencia del yo ajeno y a la del propio, pensamos que es el mismo para las dos, siempre que no demos en plantearnos el problema metafísico. De modo que prácticamente no hay problema.
―Eso se dice, en efecto. Pero nosotros estamos aquí para desconfiar de todo lo que se dice. Tal es el verdadero sentido de nuestra sofística. Para nosotros, el problema existe, y existe prácticamente, puesto que nosotros nos lo planteamos. La existencia práctica de un problema metafísico consiste en que alguien se lo plantee. Y éste es el hecho. Nosotros partimos, en efecto, de una concepción metafísica de la cual pensamos que no puede eludir el solipsismo. Y nos preguntamos ahora qué es lo que dentro de ella puede significar el amor al prójimo, a ese otro yo al cual hemos concedido la no existencia como el más importante de sus atributos, o, por mejor decir, como su misma esencia, puesto que, evidentemente, la no existencia es lo único esencial que podemos pensar de lo que no existe.
Y vamos ahora adonde usted quería llevarnos, señor Martínez. Una metafísica, es decir, una hipótesis más o menos atrevida de la razón sobre la realidad absoluta, está siempre apoyada por un acto de fe individual. Un acto de fe ―decía mi maestro― no consiste en creer sin ver o en creer en lo que no se ve, sino en creer que se ve, cualesquiera que sean los ojos con que se mire, e independientemente de que se vea o de que no se vea. Existe una fe metafísica, que no ha de estar necesariamente tan difundida como una fe religiosa; pero tampoco necesariamente menos. ¡Oh! ¿Por qué? La íntima adhesión a una gran hipótesis racional no admite, de derecho, restricción alguna a su difusión dentro de la especie humana. Tal es uno de los fundamentos de nuestra Escuela de Sabiduría. El hecho es que esta fe metafísica suele estar mucho más difundida de lo que se piensa.
Y yendo a lo que iba, os diré: podemos encontrarnos con un estado social minado por una fe religiosa y otra fe metafísica francamente contradictorias. Por ejemplo, frente a nuestra fe cristiana ―una «videncia» como otra cualquiera― en un Dios paternal que nos ordena el amor de su prole, de la cual somos parte, sin privilegio alguno, milita la fe metafísica en el solus ipse que pudiéramos formular; «nada es en sí sino yo mismo, y todo lo demás, una representación mía, o una construcción de mi espíritu que se opera por medios subjetivos, o una simple constitución intencional del puro yo, etc., etc.». En suma, tras la frontera de mi yo empieza el reino de la nada. La heterogeneidad de estas dos creencias ni excluye su contradicción ni tiene reducción posible a denominador común. Y es en el terreno de los hechos, a que usted quería llevarnos, donde no admiten conciliación alguna. Porque el ethos de la creencia metafísica es necesariamente autoerótico, egolátrico. El yo puede amarse a sí mismo con amor absoluto, de radio infinito. Y el amor al prójimo, al otro yo que nada es en sí, al yo representado en el yo absoluto, sólo ha de profesarse de dientes para fuera. A esta conclusión d’enfants terribles ―¿y qué otra cosa somos?― de la lógica hemos llegado. Y reparad ahora en que el «ama a tu prójimo como a ti mismo y aun más, si fuera preciso», que tal es el verdadero precepto cristiano, lleva implícita una fe altruista, una creencia en la realidad absoluta, en la existencia en sí del otro yo. Si todos somos hijos de Dios ―hijosdalgo, por ende, y ésta es la razón del orgullo modesto a que he aludido más de una vez―, ¿cómo he de atreverme, dentro de esta fe cristiana, a degradar a mi prójimo tan profunda y substancialmente que le arrebate el ser en sí para convertirlo en mera representación, en un puro fantasma mío?
―Y en un fantasma de mala sombra ―se atrevió a observar el alumno más silencioso de la clase.
―¿Quién habla? ―preguntó Mairena.
―Joaquín García, oyente.
―¡Ah! ¿Decía usted? . . .
―En un fantasma de mala sombra, capaz de pagarme en la misma moneda. Quiero decir que he de pensarlo como un fantasma mío que puede a su vez convertirme en un fantasma suyo.
―Muy bien, señor García ―exclamó Mairena―; ha dado usted una definición un tanto gedeónica, pero exacta, del otro yo, dentro del solus ipse: un fantasma de mala sombra, realmente inquietante.
Como se ve, Antonio Machado no deshace el nudo gordiano del solipsismo, sino que parece admirar su intrincado nudo y hasta apretarlo con unas vueltas más. Sin embargo, como he expuesto antes, Machado se decide, ante la duda, por la realidad del prójimo, recordándonos a través del alumno de Mairena una irónica paradoja: el prójimo puede pagarnos con la misma moneda, dudando de nuestra existencia. Por supuesto, para que ese prójimo dude de nuestra existencia debe ser, antes que nada, real; y dada que su realidad la anula el solipsista, su posición respecto a nosotros, en caso de creer en el solus ipse, no nos importa. Lo que Machado nos viene a decir es que el problema del solipsismo, al igual que los grandes problemas de la filosofía (Dios, la verdad, el bien y el mal) es imposible de resolver a través de la razón o la lógica. Ésta última sólo nos llevará dando vueltas por las afueras del problema, dejándonos siempre en el mismo lugar. Por lo tanto, al igual que en el problema de Dios, se debe elegir una fe contraria, favorable, o indiferente, y será la razón la que, una vez elegida la fe, intentará justificar la postura tomada. Dicho de una manera más concisa y sentenciosa por el mismo Machado: «Las creencias son más fecundas en razones que las razones en creencias».
Última actualización de los productos de Amazon el 2024-04-18 / Los precios y la disponibilidad pueden ser distintos a los publicados.









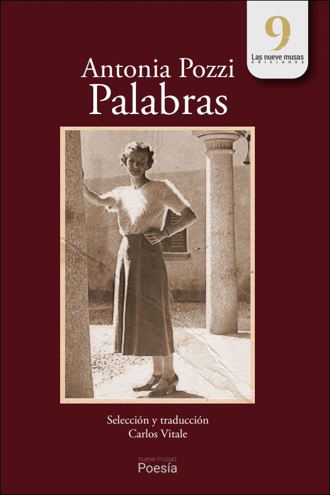

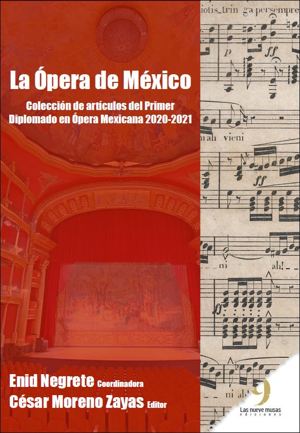



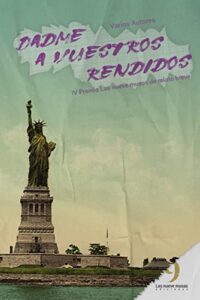


Añadir comentario