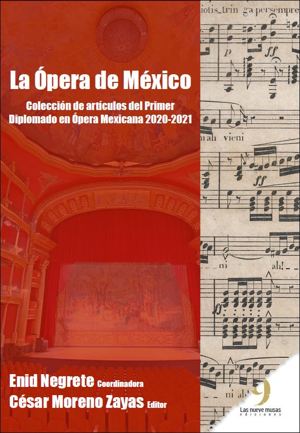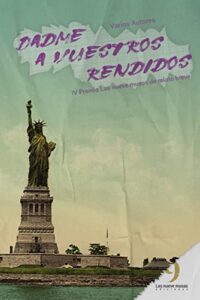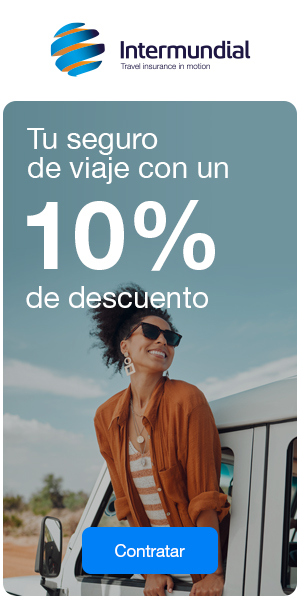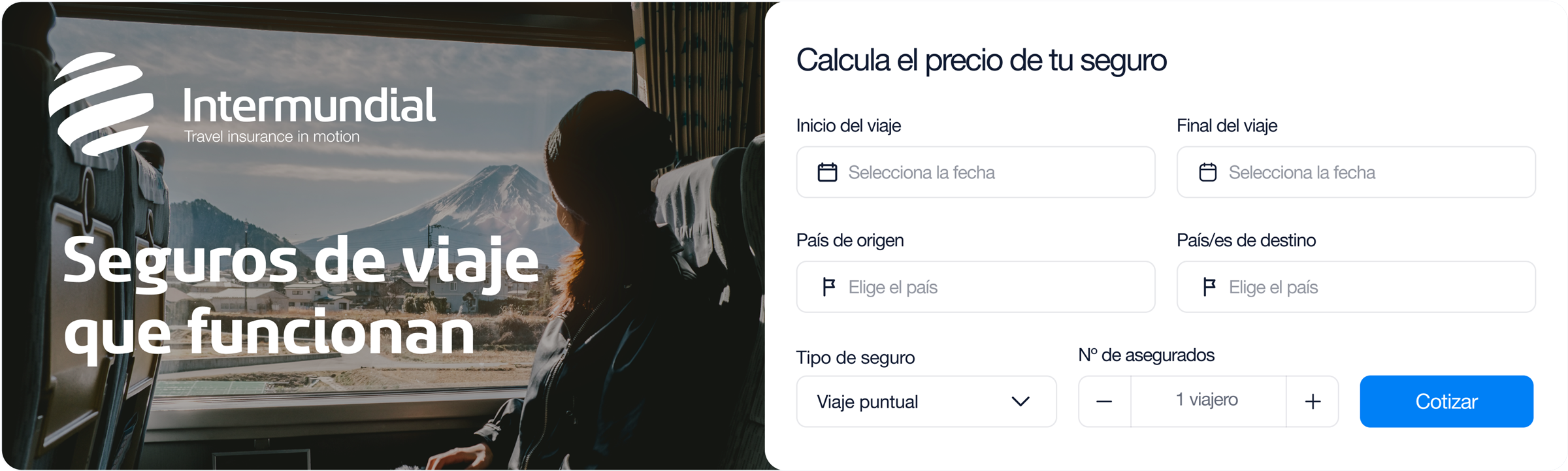El filósofo estadounidense Alfred North Whitehead (1861-1947) pronunció el mejor elogio de la obra de Platón, al afirmar que «la filosofía occidental es una serie de notas a pie de página del pensamiento platónico».
Y esta doctrina rica, densa y finamente entretejida se sintetiza en una obra cumbre, La República
La vida del ateniense Agatocles, por su corpulencia llamado Platón («anchas espaldas»), transcurrió entre los años 427-347 a.C., en una época que asistiría a la crisis del sistema protodemocrático afianzado en Atenas durante el gobierno de Pericles (estadista que falleció en 429 a.C.). Un régimen hacia el que Platón tenía ciertos reparos, ya que procedía de una familia nobiliaria. Su vida cambió tras conocer a Sócrates (471-399 a.C.). Este filósofo se servía de un método de interrogación para mostrar a sus interlocutores la endeblez conceptual de los principios y normas que se daban por buenos por el solo hecho de derivar del sentido común o de haber sido socialmente establecidos, cuando no procedían de la mera superstición. Con tal proceder, Sócrates no tenía otro objetivo que capacitar a sus discípulos y contertulios para alcanzar conocimientos racionalmente fundados y, de paso, perfeccionar el comportamiento individual, orientándolo hacia una virtud que tenía mucho de conocimiento reflexivo.

Precisamente el primero de los —que escribió sus obras en forma coloquial, cual conversaciones a varias voces— se tituló Apología de Sócrates, y fue una defensa cerrada de la honradez y sabiduría de su maestro, condenado a muerte por «pervertir a la juventud», según la acusación oficial. En sus páginas no solo se adelantaban principios capitales del posterior pensamiento platónico, como la inmortalidad del alma y la desconfianza hacia el conocimiento sensorial y el sentido común, sino también un profundo cuestionamiento del sistema político ateniense.
Hacia 388 a.C. fundó Platón en las afueras de Atenas su propio centro de enseñanza, la Academia, así llamada por estar situada en una arboleda que llevaba el nombre de un legendario héroe ateniense, Akademo. El ciclo completo de estudios se prolongaba por espacio de quince años. Allí se impartían matemáticas (disciplina crucial a la que se dedicaban los primeros diez años de aprendizaje), filosofía (que por entonces era una especulación sobre el origen de la naturaleza, heredera de los pensadores presocráticos), astronomía, música y retórica. Sobre el frontispicio de la entrada a la Academia podía leerse: «Aquí no entre nadie que no sepa geometría». Entre sus alumnos contó a personalidades del relieve del filósofo Aristóteles y el matemático y astrónomo Eudoxo de Cnidos.
La justicia según Platón
 Los principios esbozados en la Apología hallarían una exposición más detallada y su respuesta teórica en la República, que abre su libro primero con una conversación sobre el tema capital de la obra, la justicia.
Los principios esbozados en la Apología hallarían una exposición más detallada y su respuesta teórica en la República, que abre su libro primero con una conversación sobre el tema capital de la obra, la justicia.
La convención tradicional entiende la justicia como la virtud de dar a cada cual lo que le corresponde. Pero este aserto conlleva su trampa. Por ejemplo, podría considerarse que es justo hacer el bien al amigo y el mal al enemigo. Sin embargo, la propia acción malvada —aunque pueda parecer acorde con los deméritos de quien la padece— ya era, para Sócrates y Platón, una forma de injusticia, que solo contribuía a envilecer aún más a quien la sufría. Es más: la injusticia genera discordia, que es uno de los grandes males sociales.
Uno de los contertulios del diálogo, Trasímaco, rehúye cualquier consideración ética —en pro de una postura política práctica— al sostener que la justicia es la simple voluntad del más fuerte. Como ejemplo esgrime el poder que promulga los cuerpos legales donde se fija cuanto se tiene por justo o injusto (observe el lector que este caso valdría para cualquier régimen político, tiránico o democrático, porque atiende a la naturaleza soberana de quien dicta leyes, no a la legitimidad de su origen o jurisdicción). Pero Sócrates le rebate en un doble sentido, funcional y moral: ¿no se ejerce todo arte en interés de sus sujetos? Así, el médico aprende su ciencia para curar a las personas y el político debe hacer lo propio para remediar los problemas que atañen a la convivencia en sociedad. De esta asignación de funciones obtendrá Sócrates la definición final de justicia: la virtud por la cual cada individuo realiza la función que le es propia, y que, por tanto, está directamente ligada a sus cualidades personales. Y el filósofo advierte que solo aplicándose a esta función que le es propia y justa puede alcanzar el hombre la felicidad… El individuo, sí, pero también la sociedad.
Para demostrar que la justicia es también la principal virtud política, Platón elabora en la República el primer análisis histórico y sociológico sobre el origen del Estado: nace como respuesta a la necesidad de organización derivada del incremento poblacional y la especialización del trabajo. Este marco social conlleva un problema intrínseco: muchas necesidades se convierten en refinamientos que provocan la avaricia sobre bienes ajenos, origen de las guerras y las conquistas (también, por supuesto, de las situaciones de dominio y la esclavitud). Tales luchas dan lugar a la creación de ejércitos, cuyos miembros se convierten en una casta social de singular importancia para la supervivencia de la polis.
La casta de los soldados o «guardianes», como les llama Platón, servirá como punto de partida para el desarrollo de una peculiar doctrina acerca de las partes del alma humana. Pero antes de abordarla cabe hacer una importante precisión. Platón consideraba que el alma era una entidad espiritual, ajena al cuerpo por su naturaleza inmortal y su capacidad intelectual. Solo ella, que antes de encarnarse se hallaba en la contemplación de las Ideas o Formas, puede acceder a un conocimiento verdadero mediante una reflexión que es reminiscencia (recuerdo de su experiencia premundana), mientras que los datos servidos por la sensibilidad corporal —los cinco sentidos— carecen de fiabilidad.
Este inciso, fundamental para apuntalar la doctrina platónica, requiere la introducción de un comentario sobre:
Las Formas o Ideas
Influido por el pitagorismo, Platón creía en la existencia de un conocimiento universal y necesario, que no procede de las impresiones servidas por nuestros sentidos, siempre mudables y engañosas. Piénsese, por ejemplo, en el efecto de la refracción de la luz, que nos hace ver quebrado bajo el agua el remo que se mantiene recio, o en el claroscuro que a distancia muda los colores o el tamaño de un objeto. Por el contrario, el saber universalmente válido reside —siempre para el fundador de la Academia— en los principios de la aritmética, por siempre inmutables e incuestionables. Principios tales, según Platón, que no se ajustan a la dinámica de las cosas materiales, pues son reflejo de otro mundo, diferente del sensible: el mundo de las Ideas o Formas. Hoy le rebatiríamos diciendo que son anteriores a la experiencia no por su adscripción a otra realidad, sino por tratarse de modos de proceder de nuestra mente.
El mundo de las Formas o Ideas está habitado en el pensamiento platónico por una serie de entidades espirituales, modelos a cuya imagen se formaban las cosas mundanas. Y los atributos de las Ideas o Formas eran la eternidad (a diferencia de las cosas materiales, que surgen y perecen), la inmutabilidad (los objetos del mundo, por el contrario, cambian y se degradan) y la pureza (pues se mantienen incólumes en su perfección, sin los defectos que cabe apreciar en sus copias mundanas).
Como se aprecia, Platón anticipó formalmente el planteamiento cristiano de un ser perfecto —en su caso, un mundo de seres perfectos— a cuya «imagen y semejanza» han sido creados los seres materiales, si bien la generación no resulta perfecta, puesto que la copia nunca iguala la calidad del original…
El Mito de la caverna
Proseguiremos este excurso saltando hasta los últimos cinco libros de la República para exponer el pasaje más conocido y renombrado de la obra, el Mito de la Caverna, escenificación simbólica de la doctrina de las Formas.
Imagine el lector una cueva profunda. Desde su entrada, una gran pendiente desciende a la zona inferior, donde el desnivel se hace más suave. En tales honduras hay una gran cámara subterránea, en cuya zona media unos hombres permanecen atados, de manera que solo pueden mirar hacia el fondo de la oquedad, ocupada por una pared de roca. Detrás de ellos, entre sus espaldas y la entrada de la cueva pero a un nivel ligeramente superior de la posición del grupo flamea una hoguera. A su vez, entre los presos y el fuego corre un muro de mediana altura.
Una vez presentado el escenario, que empiece la escena. Un grupo de hombres camina entre la pared y la hoguera, portando en alto objetos que descollan sobre el muro, de modo que la luz del fuego proyecta sus sombras hacia el fondo de la caverna. Esas son las únicas imágenes que pueden contemplar los prisioneros. Es más, creen que las voces que les llegan desde la zona vedada a su visión pertenecen a las sombras que les muestran.
¿Qué ocurriría si uno de los prisioneros lograra escapar y saliera al exterior? En primer lugar, tendría que ascender una dura pendiente, que le exigiría el máximo de esfuerzo y voluntad. Después, una vez alcanzada la salida, la luz del Sol lo deslumbraría con su resplandor. Pero poco a poco irían habituándose sus ojos a la luminosidad del mundo. Entonces se percataría de que las sombras son simples reflejos de los seres vivos, y que el astro rey es el origen de la luz que hace posible la visión de las cosas.
Pues bien, Platón identificó a la humanidad entera con esos prisioneros condenados a ver sombras; de modo que la caverna simboliza el mundo material, un lugar donde solo hay oscuridad mental, la propia de la ignorancia, puesto que los sentidos solo aportan información engañosa (así se comprende que los prisioneros, valga el ejemplo, asignen a la sombra de un cántaro la facultad de hablar). Y en esas visiones falsas se fundamenta la «doxa» (costumbre), el conocimiento del sentido común que a menudo se expresa en aforismo y anécdotas, y que la tradición recoge y sanciona con falsa seguridad. Por el contrario, el exterior de la caverna representa el mundo inteligible donde habitan las Ideas o Formas, que constituyen la verdadera realidad. El prisionero liberado es el alma humana en su lucha por acceder a un conocimiento verdadero, tarea que requiere de una predisposición esforzada, porque no es fácil el camino que va de la simple suposición (la opinión) a la episteme (el conocimiento de las Ideas, simbolizado por esos seres reales que el prófugo encuentra fuera de la caverna). La difícil vía de salida de la gruta es la filosofía, ardua por su complejidad. Finalmente, el Sol que todo lo ilumina y hace posible la visión y el conocimiento representa la idea del Bien, la principal en el mundo de las Formas.
En resumidas cuentas, el mito de la caverna enseña que el mundo sensible es una reproducción deformada y confusa de la verdadera realidad, el mundo inteligible, accesible mediante la razón, y que la vida resulta miserable cuando los humanos permanecen atados a la materia y los sentidos, y no aspiran a conocer los fundamentos lógicos de la realidad.
Cabría preguntarse hasta qué punto creía realmente Platón en la literalidad de cuanto predicó sobre el mundo de las Ideas. ¿Existe este de un modo efectivo, como una dimensión diferenciada y autosuficiente, por completo ajena al mundo material más allá del difuso vínculo establecido por los recuerdos del alma? Muchos estudiosos creen que así lo concebía. Pero hay que tener en cuenta que la única filosofía posible en el siglo V a.C., incluso entendida como reflexión racional acerca del mundo y su origen, todavía estaba preñada de creencias esotéricas y, sobre todo, aún se servía de un lenguaje mítico. A efectos funcionales, lo cierto es que Platón descubrió —por así decirlo— la dimensión abstracta de nuestro pensamiento, es decir, la capacidad mental del ser humano para crear realidades independientes a partir de estímulos sensoriales. Esa facultad está en la base de actividades tan distintas como la ficción poética o el enunciado de teorías científicas, y lo que realmente le interesaba al filósofo ateniense era discernir en qué consiste el conocimiento real, útil para cumplir con los grandes objetivos de la vida humana, y dónde estaba la frontera —el «criterio de demarcación», dicho sea en términos más actuales— que separaba la pura opinión —sujeta a los embates de la percepción, los sentimientos y otras circunstancias ajenas a un conocimiento puro— del saber de validez universal para todo ser humano.
El elenco de las almas
La idea del Bien puede ser alcanzada a través del pensamiento racional, que, como se ha dicho, es una de las facultades del alma. Ergo, ¿todos los seres humanos están capacitados para comprenderla? Esta pregunta —la respuesta es un no, pero sí— sirve de base a la teoría antropológica de Platón, que abarca el conjunto de la vida psíquica del ser humano, integrada tanto por sus sentimientos y emociones como por su capacidad intelectual. Y como se verá más adelante, en este análisis antropológico se fundamenta su propuesta para el gobierno del Estado.
Todos los humanos tienen sentimientos y ninguno de ellos carece de razón, admite el filósofo ateniense en la República. De hecho, el alma tiene tres componentes universales: la razón, parte directiva del comportamiento; el ánimo, que atañe a la voluntad y las pasiones; y la apetencia, donde operan los impulsos instintivos y las bajas pasiones. Pero tales rasgos están desigualmente repartidos entre los individuos. Así, hay quien tiende por su ánimo a la acción y el peligro mientras que otros son más dados a disfrutar sin riesgo de los placeres mundanos, o, por el contrario, prefieren la práctica de la reflexión. Generalizando, Platón consideraba que, más allá de las diferencias particulares entre individuos semejantes, y contando con esa tríada de elementos originales y omnipresentes en todos los humanos, cabe fijar la tipología de tres clases de almas: la racional, la irascible y la concupiscible, en las cuales predominan, respectivamente, la razón, el valor y el instinto de conservación. Estos tres rasgos se hacen tangibles en actividades o funciones propias, como son —respectivamente otra vez— el estudio y la reflexión, el valor y el ejercicio físico, y la producción de bienes que satisfagan las necesidades básicas de la sociedad.
Los hombres —Platón no contaba con las mujeres— calificados «de oro» serían esos individuos plenamente racionales cuyo prototipo humano encarna el filósofo, y que deberían asumir como función propia el gobierno de la polis, puesto que solo los sabios están capacitados para el análisis profundo y reposado de los hechos, y así merecen y pueden acceder a la dirección de la sociedad. Gracias a sus saberes plasmados en buenos ejemplos accederán a un conocimiento práctico del bien quienes por sí solos no podrían aspirar a ese don (de ahí el «no, pero sí» anterior).
Los adláteres de estos sabios gobernantes serán los hombres «de plata», los guerreros o guardianes, que no se evaden del esfuerzo físico ni del peligro. Por fin, la sociedad contará con un amplio segmento de hombres «de bronce», casta integrada por artesanos, comerciantes y labradores. Por supuesto, a todos ellos deberían sumarse los esclavos, numerosos en la época y cuya existencia no cuestionó el filósofo ateniense; pero se trataría de individuos sin derecho a la seguridad y las ventajas que la sociedad provee a sus miembros de pleno rango. Una sociedad así estructurada sería justa, según Platón, porque cada hombre realizaría la función que por naturaleza le corresponde, sin inmiscuirse en tareas que no le atañen y para las que no ha sido facultado en origen; de paso, todos los ciudadanos alcanzarían su felicidad personal, por lo menos en cuanto respecta a la orientación que deberían dar a sus vidas. Y en el plano social, esa felicidad sería la paz.
Última actualización de los productos de Amazon el 2024-07-27 / Los precios y la disponibilidad pueden ser distintos a los publicados.